El país ingresa en un momento en que la política debe recuperar su papel como fuerza creadora: sin la participación estratégica del Estado, sin democratización del excedente y sin participación popular, no hay desarrollo posible. La ruptura del equilibrio histórico obliga a elegir entre un modelo extractivo para pocos o un horizonte de soberanía productiva y ampliación democrática. El futuro se juega en la capacidad colectiva de disputar qué proyecto de nación queremos.
Por Jorge Orovitz Sanmartino, UBA-IEALC
El debate sobre el rol del Estado en el desarrollo económico vuelve a ocupar un lugar central en la Argentina contemporánea. En un contexto donde se difunden ideas que retratan al Estado como una estructura mafiosa, parasitaria e intrínsecamente ineficiente, emerge la necesidad de confrontar estas narrativas con evidencia histórica, teórica y comparada. La tesis de este artículo sostiene que ningún proceso de industrialización, innovación tecnológica o mejora estructural de la productividad puede ocurrir sin un Estado activo, planificador y estratégicamente orientado. Esto implica recuperar tradiciones teóricas como el neoestatismo de Fred Block y la economía de la innovación de Mariana Mazzucato, así como revisar la propia historia argentina y la de economías que se tienen como paradigmas, como Estados Unidos o el Sudeste Asiático.
Del Estado al algoritmo perfecto
Las narrativas que hoy circulan en Argentina —particularmente impulsadas por discursos libertarios— sostienen que el Estado es inherentemente corrupto, dilapidador y enemigo del progreso, mientras que el mercado y la tecnología serían capaces de sustituirlo por completo. En particular, se pretende consolidar un discurso en el que la innovación tecnológica y el impulso al crecimiento y al desarrollo están en manos de las empresas privadas como sujetos “naturales” de dicho dinamismo, mientras que, en el lado opuesto, el Estado parasitaría esas innovaciones al obtener rentas y al interferir mediante regulaciones, leyes y otras normativas que, según esta narrativa, frenan la innovación.
Este discurso —presente en los años noventa durante el ciclo de privatizaciones de las empresas públicas— reaparece hoy como uno de los ejes articuladores del gobierno libertario, que incluso ha creado un Ministerio de “desregulación” destinado a “limpiar” de supuestas trabas y obstáculos el libre desenvolvimiento del mercado. En esta visión, liberado del Estado y potenciado por la libertad de iniciativa, el mercado impulsaría espontáneamente el crecimiento y llevaría al país a un nivel superior de productividad y sofisticación, equiparando el dinamismo de las economías centrales.
A esta narrativa clásica del antiestatismo se le suma, en el ciclo libertario actual, un componente novedoso: la tecnoutopía digital. El discurso libertario incorpora la idea de que las tecnologías digitales —particularmente la inteligencia artificial— pueden sustituir las instituciones del Estado, reemplazando sus funciones por algoritmos “autogestionados” capaces de asignar recursos, resolver disputas y regular mercados sin mediación política. Esta visión reduce la complejidad histórica y desconoce que todos los procesos de modernización a gran escala requirieron Estados fuertes, no débiles. La idea de reemplazar funciones estatales con algoritmos, inteligencia artificial, robots o una moneda digital sin banco central constituye una tecnoutopía que desconoce las funciones estratégicas que ningún mercado puede cumplir: la planificación a largo plazo, la protección frente a riesgos sistémicos, la inversión en bienes públicos y la coordinación territorial y sectorial del desarrollo. En conclusión, la ideología libertaria ha llevado al límite la idea de que el Estado es el problema y el mercado la solución.
La crisis económica persistente, junto a una inflación crónica que comenzó lentamente con la crisis de 2008 pero que se fue profundizando sin solución de continuidad durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández —sumada a los problemas e ineficiencias de un Estado paradójicamente debilitado por décadas de políticas neoliberales cuyo epicentro histórico fue el ciclo menemista—, crearon las condiciones materiales y espirituales para que estos discursos libertarios, durante décadas marginales y ampliamente desestimados como poco serios en el debate público global, adquirieran repentinamente patente de legitimidad. En un contexto de agotamiento económico, desconfianza generalizada hacia las instituciones y creciente desesperanza social, las narrativas de destrucción del Estado, tecnoliberación y solución algorítmica de los problemas estructurales comenzaron a aparecer no solo verosímiles, sino deseables para amplios sectores de la población.
El Estado argentino como motor histórico del desarrollo nacional
Pero la historia argentina muestra que todos los momentos de mayor expansión industrial, científica y energética se lograron con Estados activos y estratégicos. Durante la primera etapa de sustitución de importaciones (1930–1955) y la segunda (1958–1976), el Estado intervino mediante empresas públicas, políticas arancelarias, promoción industrial, inversión en infraestructura y planificación de largo plazo.
La creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 1922 bajo la dirección del general Enrique Mosconi constituyó un ejemplo paradigmático de intervención estatal dirigida a dotar al país de capacidades estratégicas que el mercado no iba a promover por sí solo. Mosconi concibió a YPF no sólo como una empresa extractiva sino como un instrumento de soberanía y desarrollo tecnológico: autofinanciada en sus inicios, orientó exploración, formación técnica y refinación en función de un proyecto nacional. Al controlar la exploración, producción, refinación y comercialización del petróleo, el Estado redujo la dependencia de importaciones de combustibles y productos derivados, promovió la instalación de capacidad de refinación doméstica y generó encadenamientos hacia la petroquímica, la metalurgia y la construcción. Estudios históricos señalan que YPF actuó como un agente tractor que facilitó la formación de capacidades técnicas e industriales que, de otro modo, habrían tardado décadas en consolidarse por iniciativa privada.
Lo mismo puede decirse de Agua y Energía, SEGBA y las represas hidroeléctricas, todas iniciativas estatales que transformaron la matriz energética y territorial. O los casos de SOMISA, Gas del Estado y los Ferrocarriles del Estado, que fueron clave para generar capacidades productivas e industriales que beneficiaron al conjunto del tejido económico nacional.
El desarrollo de la energía atómica en la Argentina —a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y centros formadores como el Instituto Balseiro— muestra cómo la inversión estatal sostenida genera capacidades científicas y tecnológicas de alto valor. Décadas de trabajo público culminaron en proyectos de alta complejidad técnica, y hoy el CAREM (un reactor modular de diseño íntegramente argentino) simboliza la posibilidad de ingeniería nuclear autóctona orientada a aplicaciones civiles.
Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP) —empresa pública de la provincia de Río Negro dedicada a investigación aplicada— y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) son ejemplos nítidos de cómo el sector público puede incubar industrias de alto valor añadido: desde reactores experimentales hasta satélites como los programas SAOCOM y los satélites de comunicaciones ARSAT, donde INVAP actuó como contratista principal en varios elementos tecnológicos. Estas experiencias muestran la sinergia entre encargo público, financiamiento estatal y desarrollo tecnológico local, que genera know-how exportable y encadena proveedores nacionales.
Cada uno de estos proyectos refleja una articulación virtuosa entre demanda pública estratégica, financiamiento estatal de riesgo y densos encadenamientos productivos que involucran a pymes tecnológicas, universidades y organismos científicos. El surgimiento de estas capacidades —hoy exportables— sería prácticamente impensable bajo lógica de mercado puro: los plazos largos, los riesgos altos y la incertidumbre tecnológica desalientan la inversión privada, mientras que la fragmentación del mercado interno no permite alcanzar escala suficiente.
El verdadero rol del Estado en Estados Unidos: la cara oculta del éxito capitalista
Una parte esencial del discurso libertario es demostrar que el auge de la innovación y despegue económico, se da en los países donde prima el libre mercado y la iniciativa privada no está “asfixiada” por las regulaciones del Estado. Así, la mitología libertaria explica que, en el paraíso capitalista norteamericano, la libre empresa es el fundamento de su bienestar. Sin embargo, como señalan investigadores como Fred Block y Mariana Mazzucato, el Estado norteamericano es uno de los más intervencionistas, solo que lo hace de forma discreta, indirecta y altamente sofisticada. Silicon Valley nació de la inversión estatal del Pentágono, la NASA y la National Science Foundation. La mayoría de las tecnologías consideradas “emblemas del capitalismo innovador” —internet, GPS, pantallas táctiles, inteligencia artificial, biotecnología— fueron financiadas primero con dinero público. El complejo militar-industrial y la política industrial encubierta son pilares del desarrollo tecnológico estadounidense.
Contra la fantasía neoliberal de autores como Milton Friedman y la Escuela de Chicago, que había criticado el ‘new deal’ y pedía regresar a la libertad de mercado del siglo XIX, Fred Block y Matthew Keller demuestran que la historia fundamentalista de mercado de la economía estadounidense antes del New Deal es básicamente fantasiosa. El desarrollo económico en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX dependían de una asociación continua entre el gobierno y las empresas. El Estado proporcionó infraestructura necesaria como caminos, canales, ferrocarriles, y puertos, y ayudó a capacitar a la fuerza laboral; las agencias gubernamentales trabajaron para facilitar la difusión de las innovaciones productivas en la agricultura, la industria y los servicios. Pero esta intervención, pegó un salto en las últimas 7 u 8 décadas, comenzando por el “punto de inflexión” que fue la 2da mundial, donde nació lo que los autores llaman la “ciencia del Estado”. El “Proyecto Manhattan” creó el sistema de laboratorios atómicos, incluidos Los Álamos, Lawrence Berkeley, Oak Ridge, entre otros, que se volvió en un punto central de la estrategia de innovación científica e industrial. Lo mismo con una cantidad de instituciones científicas creadas por el Estado para impulsar y dirigir las innovaciones tecnológicas.
Dos eventos de 1957 marcaron un punto de inflexión en la innovación estadounidense. El lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética generó alarma en Washington por la pérdida de ventaja tecnológica y condujo a la creación de la NASA y a la Ley Nacional de Educación para la Defensa, enfocada en fortalecer la enseñanza de ciencias y matemáticas. Sin embargo, el cambio más trascendente fue la fundación, en 1958, de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA).
Esta agencia realizó una enorme contribución al desarrollo de la industria informática norteamericana en las décadas de 1960 y 1970 al financiar la creación de departamentos de informática, respaldar investigaciones clave sobre semiconductores y la interfaz hombre-computadora, y supervisar la primera encarnación de Internet. El papel del Estado en el modelo de la DARPA fue mucho más allá de financiar ciencia básica. La Internet no surgió del genio solitario de emprendedores privados recluidos en un garaje, ni de la magia del mercado. Fue el Estado norteamericano, a través de DARPA, quien concibió, financió y desarrolló ARPANET, un proyecto del Departamento de Defensa de EE.UU. Cada protocolo, desde TCP/IP hasta el correo electrónico, fue incubado con fondos públicos. Lejos de ser un logro del ‘libre mercado’, la Internet fue soñada, financiada y guiada por el Estado.
DARPA fue central también para el desarrollo de productos de tecnología avanzada. La inteligencia artificial que hoy hace ‘inteligentes’ a nuestros dispositivos tiene un origen militar y estatal. Cuando la tecnología estuvo madura, el sector privado simplemente la adquirió y comercializó. El Estado no solo financió la investigación básica; definió el problema, coordinó la red de investigadores y asumió riesgos que ninguna empresa privada habría tomado. No hay una sola tecnología clave detrás del iPhone que no haya sido financiada por el Estado: desde Internet y GPS, hasta la pantalla táctil, la batería de iones de litio y el asistente de voz SIRI. Apple no inventó estas tecnologías, las integró. La genialidad de Steve Jobs consistió en subirse a la ola de innovaciones que el Estado ya había creado con décadas de inversión pública en investigación y desarrollo.
La Iniciativa Nacional de Nanotecnología (NNI) de EE.UU. no surgió de la iniciativa privada, sino de la visión de un pequeño grupo de científicos y funcionarios públicos que convencieron al gobierno. El Estado no solo definió el campo, sino que coordinó 13 agencias y destinó más de 1.800 millones de dólares anuales para hacerlo realidad, asumiendo riesgos que el sector privado no estaba dispuesto a tomar.
Para Mazzucato, contrario al mito de que el capital de riesgo es el gran impulsor de la innovación, en realidad este suele llegar 15-20 años después de que el Estado ha hecho las inversiones más arriesgadas. El Estado no corrige fallos del mercado, crea y da forma a los mismos.
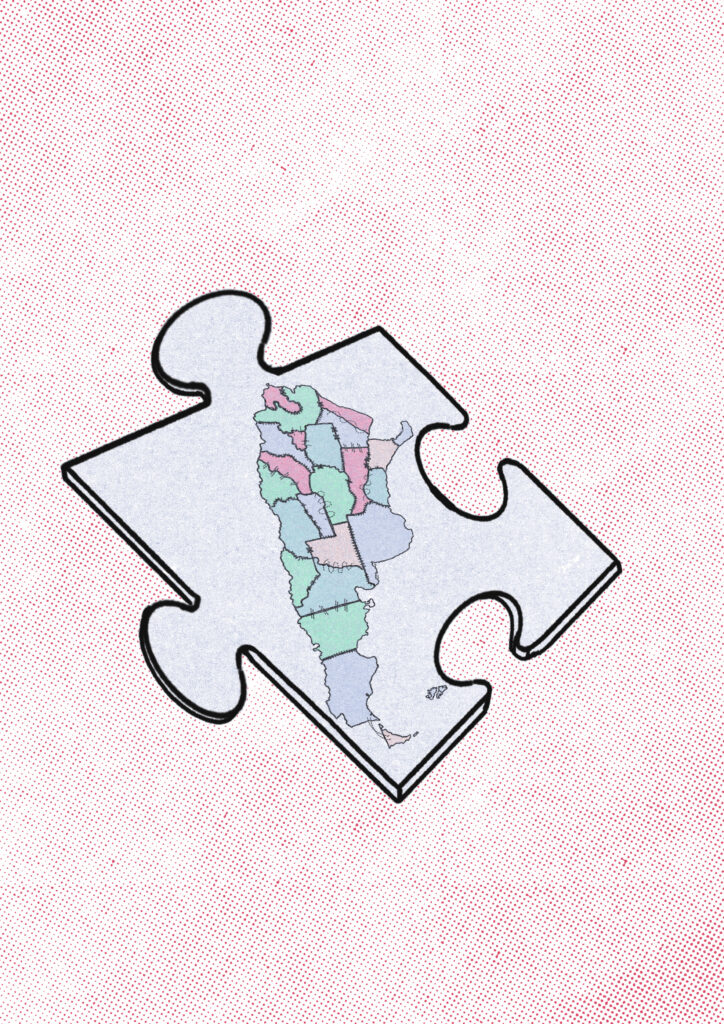
El modelo de desarrollo del Sudeste Asiático y la centralidad estatal
Los “milagros” de Corea del Sur, Taiwán o Singapur no fueron producto del libre mercado, sino de Estados altamente planificadores, disciplinadores y estratégicos. Fred Block, junto a Peter Evans, demostraron que estos países implementaron políticas industriales agresivas, protección temporal de sectores, orientación del crédito, control del tipo de cambio, direccionamiento de exportaciones y empresas públicas líderes. En los años setenta, emergía en Asia un nuevo modelo que los autores denominan de “innovación institucional”, que desmentía la fantasía de mercados autónomos e independientes de la sociedad. Siguiendo la senda iniciada por Japón, estos países lograron alterar de manera notable su posición en la jerarquía económica global, desafiando la supremacía industrial del Norte con ritmos de crecimiento muy superiores a los registrados durante la Revolución Industrial. Más notable es que este modelo no se limitó a la acumulación económica: la acción estatal coordinada impulsó una expansión educativa acelerada, fuertes inversiones en salud pública y la construcción de capacidades tecnológicas que solo podían surgir bajo un Estado desarrollador activo.
Como demostró Vivek Chibber en su análisis del milagro coreano, el Estado desarrollista no se limitó a crear condiciones favorables, sino que actuó como un director coercitivo de la inversión privada. A través del control del crédito bancario estatal, el gobierno coreano disciplinó a los chaebols (conglomerados familiares) imponiéndoles metas de exportación y transferencia tecnológica. Ejemplos concretos abundan: en la industria automotriz, Hyundai solo pudo convertirse en gigante global porque el Estado le concedió créditos subsidiados a cambio de cumplir estrictas cuotas de exportación y contenido local. En semiconductores, Samsung recibió financiamiento estatal masivo, pero bajo la condición de alcanzar estándares tecnológicos mundiales en plazos determinados. La industria pesada y química fue literalmente creada por planificación estatal centralizada durante los años 1970. Chibber analiza cómo el Estado usó el control del sistema bancario (que había nacionalizado) para dirigir la inversión basado en objetivos previamente definidos y planificados.
Por qué el Estado debe retomar el liderazgo estratégico
La experiencia internacional refuerza esta conclusión: en contextos muy distintos —desde la industrialización argentina hasta las trayectorias del sudeste asiático, pasando por Estados Unidos, Europa, Australia o Nueva Zelanda— el desarrollo nunca fue obra exclusiva del mercado. Con estrategias diversas, todos estos países utilizaron al Estado como impulsor, coordinador o facilitador de transformaciones productivas, científicas y tecnológicas. Las diferencias históricas, institucionales y culturales son enormes, pero la regularidad es evidente: las naciones que se desarrollan no prescinden del Estado, sino que lo fortalecen como actor estratégico. Obviamente, ninguna situación el reproductible o incluso deseable en sí. Corea logró su ‘milagro’ en los años 70 y 80 basado en su posición geoestratégica como aliada de Estados Unidos, una mayoría de población campesina y sindicatos débiles, y un régimen militar sin libertades públicas. Lo que queremos destacar no es alguna receta importada para aplicar, sino comprender los diversos contextos en lo que el desarrollo y la innovación solo pudieron florecer basados en la intervención institucional y en la iniciativa del mercado.
La promesa neoliberal de los años noventa —según la cual era necesario “liberar las fuerzas productivas” supuestamente asfixiadas por la burocracia y la ineficiencia estatal— se presentó como la precondición para el despegue definitivo del desarrollo nacional. Privatizaciones masivas, desregulación económica, flexibilización laboral y ajuste estructural fueron promovidos como la vía para modernizar los servicios públicos, elevar la productividad y alinear a la Argentina con las economías más competitivas del mundo.
Sin embargo, como señalan numerosos autores la evidencia histórica muestra que esa promesa fracasó. La década fue testigo de un profundo deterioro económico y social: creció la deuda externa, aumentó el desempleo, se expandieron la precarización y la informalidad, y se profundizó la vulnerabilidad externa del país. Lejos de impulsar un desarrollo integral, el modelo favoreció a un conjunto reducido de actores: el bloque agrario exportador, que se tecnificó aprovechando un dólar artificialmente barato, y diversos grupos económicos que se beneficiaron de la apertura irrestricta y la valorización financiera.
El Estado abandonó cualquier noción de planificación estratégica y adoptó los lineamientos de la “Nueva Gestión Pública”, confiando en la gerencia por resultados y en el paradigma de un Estado reducido y orientado a la eficiencia administrativa. Pero el saldo de ese giro fue el debilitamiento sistemático de las capacidades estatales, desde la regulación del comercio exterior hasta la fiscalización tributaria y la capacidad para controlar la fuga de capitales.
La década posterior agregó un segundo capítulo a esta historia. La crisis inflacionaria de los últimos ocho años, abarcando tanto los gobiernos de Mauricio Macri como de Alberto Fernández, creó las condiciones para la relectura de los años noventa y del propio macrismo como ensayos fallidos de reformas orientadas al mercado. Esta interpretación, instalada discursivamente por sectores libertarios, sostiene que el error no habría sido la orientación neoliberal sino su insuficiente radicalidad.
El debilitamiento de las capacidades públicas —fruto de décadas de políticas erráticas, ajustes intermitentes y reformas regresivas— alimentó así, de manera paradójica, el mito del Estado ineficaz. La conclusión a la que arriba el actual experimento libertario es coherente con esa narrativa: si el Estado es incapaz de cumplir sus funciones, la solución no es reconstruirlo sino acelerar su desmantelamiento, reducirlo a su mínima expresión.
Pero justamente porque la experiencia histórica muestra los límites y fallas de ese enfoque, se vuelve urgente recuperar la idea de un Estado con liderazgo estratégico, capaz de orientar la inversión, articular actores, coordinar políticas y construir capacidades para transformar la estructura productiva. Y esto incluye, entre otros aspectos, el desarrollo de políticas industriales de largo plazo, el control del comercio exterior y la política cambiaria, la regulación del sistema financiero, la orientación del crédito hacia sectores estratégicos, el fortalecimiento de empresas públicas, una fuerte inversión en ciencia y tecnología, y la articulación federal del territorio productivo.
Los límites del neodesarrollismo
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández supusieron una ruptura significativa con la política neoliberal de los años noventa. Recuperaron el ideario del pensamiento nacional y las mejores tradiciones del peronismo: crecimiento con inclusión, centralidad del empleo, ampliación de derechos, fortalecimiento del mercado interno y una visión del Estado como motor del desarrollo. Ese giro formó parte de un ciclo regional más amplio —los gobiernos progresistas latinoamericanos de la década de 2000— que, con matices diversos, revalorizaron la intervención pública, la movilidad social y la integración productiva.
Sin embargo, aun con esos avances indiscutibles, las estrategias neodesarrollistas enfrentaron límites estructurales que ya estaban inscriptos en la propia historia del desarrollismo latinoamericano. Aunque fueron efectivas para reconstruir capacidades productivas y científicas, no estuvieron exentas de efectos regresivos: en numerosos sectores, la recuperación económica se asentó sobre conglomerados que reforzaron su poder económico, consolidaron posiciones oligopólicas y extendieron su escala de operaciones hacia el plano transnacional. Esa concentración no fue un accidente sino una consecuencia de insertarse en una economía dominada por grandes actores privados que, a lo largo del tiempo, capturaron parte sustantiva de las rentas generadas por el propio impulso estatal. Esta dinámica crea un círculo en el que los beneficios sociales, al estar basados en ingresos monetarios privados y no bienes comunes, terminan con beneficios extraordinarios en manos de grandes empresas y empujan períodos inflacionarios.
A esto se suman las limitaciones históricas del desarrollismo, señaladas por autores como Cantamutto, Schorr y Wainer. La economía argentina combina un proceso de crecimiento con una restricción externa persistente: en cada fase expansiva, la necesidad de importar divisas para sostener el aparato productivo choca contra la insuficiencia de exportaciones. Este fenómeno ha sido conceptualizado por Marcelo Diamand y otros autores como el “péndulo” de la economía argentina: un movimiento cíclico entre expansión interna y restricciones externas que obliga al país a alternar fases de crecimiento con ajustes forzados, devaluaciones, recesiones o estancamiento. Pero incluso cuando las exportaciones aumentan, ello no resuelve el problema de fondo: el excedente queda concentrado en pocos grupos económicos, que lo utilizan para reforzar su poder político y bloquear las reformas que podrían redistribuirlo. Ese excedente —que el Estado ayuda a generar directa o indirectamente— suele ser fugado, dolarizado o utilizado para presionar por desregulaciones fiscales, cambiarias y regulatorias. En otras palabras, los mismos conglomerados que se benefician del impulso desarrollista son, a largo plazo, quienes erosionan las políticas de redistribución sostenida. En América Latina, la resistencia a las reformas fiscales progresivas no ha sido exclusividad de las burguesías exportadoras. En todos los casos, las clases dominantes bloquean las reformas que puedan fortalecer la redistribución, expandir la inversión pública o impulsar políticas de desarrollo estratégico, garantizando que los beneficios del crecimiento se concentren en pocas manos. Por eso, sin una estrategia que dispute el control del excedente y los privilegios del “círculo rojo”, los intentos neodesarrollistas tienden a ser absorbidos por la lógica neoliberal. El crecimiento con inclusión logró avances sociales significativos, pero no alteró la estructura de poder de la burguesía agraria, minera, financiera o mediática, que mantuvo su capacidad para condicionar las políticas públicas y debilitar la capacidad estatal.
De este modo, el debate sobre el desarrollo y el rol del Estado, no puede agotarse en la necesidad de un Estado planificador o de una política industrial activa. Requiere pensar, además, en mecanismos de control y apropiación pública del excedente, en la expansión estatal de las ramas estratégicas de la economía, y en formas avanzadas de participación popular, democratización y socialización de la gestión y la planificación económica. Sin esa dimensión estructural, toda política desarrollista queda expuesta a reproducir sus límites históricos: impulsar períodos de expansión que, tarde o temprano, terminan subordinados a los intereses de los grupos concentrados.
Conclusión
Argentina se encuentra hoy ante un punto de bifurcación histórica, un momento en el que el péndulo que durante décadas osciló —con tensiones, retrocesos y avances— parece reclamar una definición de largo plazo. El proyecto libertario lo tiene claro. La salida del actual impasse no admite ya continuidades inerciales: el país se encamina hacia una definición estratégica que reconfigurará por décadas su estructura productiva, su inserción internacional y la fisonomía misma de su sociedad.
Por un lado, la ruptura por derecha impulsa la conversión del país en una plataforma exportadora de materias primas, relegando al tejido industrial y tecnológico construido a lo largo del siglo XX. Es un proyecto que, en nombre de la eficiencia, normaliza la desigualdad y estrecha los horizontes de desarrollo. La alternativa, sin embargo, no consiste en persistir en las fórmulas ya agotadas. La repetición mecánica de políticas que no lograron resolver las restricciones históricas del país —la vulnerabilidad externa, la escasez crónica de divisas, la baja densidad tecnológica, la desigualdad persistente— sólo profundizaría el estancamiento.
El momento histórico que estamos viviendo reclama un plan más ambicioso: una redefinición política del futuro. Implica disputar el sentido del desarrollo, recuperar la capacidad estratégica del Estado, reconstruir políticas industriales, tecnológicas y científicas, y volver a poner en el centro los intereses fundamentales de la nación y de las clases subalternas. En última instancia, lo que está en juego es quién define el rumbo: si serán los mercados globales y los sectores más concentrados los que determinen la forma de la economía y la vida colectiva, o si será la política —como espacio de deliberación pública, conflicto democrático y construcción de futuro— la que recupere la capacidad de orientar el desarrollo nacional. En un momento de bifurcación, la política vuelve a ser el terreno decisivo: allí se define no sólo cómo producirá Argentina, sino para quién, con qué horizonte y bajo qué proyecto de país.
Destacados: Los “milagros” de Corea del Sur, Taiwán o Singapur no fueron producto del libre mercado, sino de Estados altamente planificadores, disciplinadores y estratégicos. Fred Block, junto a Peter Evans, demostraron que estos países implementaron políticas industriales agresivas, protección temporal de sectores, orientación del crédito, control del tipo de cambio, direccionamiento de exportaciones y empresas públicas líderes. En los años setenta, emergía en Asia un nuevo modelo que los autores denominan de “innovación institucional”, que desmentía la fantasía de mercados autónomos e independientes de la sociedad.
Destacados: La experiencia internacional refuerza esta conclusión: en contextos muy distintos —desde la industrialización argentina hasta las trayectorias del sudeste asiático, pasando por Estados Unidos, Europa, Australia o Nueva Zelanda— el desarrollo nunca fue obra exclusiva del mercado. Con estrategias diversas, todos estos países utilizaron al Estado como impulsor, coordinador o facilitador de transformaciones productivas, científicas y tecnológicas.
Recuperar un Estado con liderazgo estratégico es crucial para orientar la inversión, articular actores y construir un proyecto de desarrollo sostenible
La historia argentina y global confirma que la inversión pública y el financiamiento estatal son esenciales para crear capacidades tecnológicas y productivas.
El neodesarrollismo recuperó la intervención estatal y la inclusión social en Argentina, pero sus límites estructurales muestran que sin control del excedente y políticas estratégicas, las reformas terminan subordinadas a los intereses de los grupos concentrados.